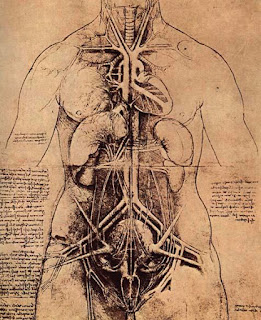Para darnos cuenta de la verdad de quien somos sólo hay que desnudarse y
plantarse de cuerpo entero frente a un espejo. ¿Qué nos diferencia de nuestros
primos los chimpancés o bonobos? ¿Que tenemos menos pelo? Poseemos las mismas estructuras
anatómicas, semejantes órganos, tejidos y tipos de células y compartimos idénticas
funciones fisiológicas. Nacemos, nos reproducimos, orinamos, defecamos y morimos como es común en el resto del reino animal, y nos conducen los mismos
instintos que aseguran nuestra reproducción y supervivencia. ¿Qué nos hace
pensar pues que somos diferentes?
El hecho de que poseamos una inteligencia más desarrollada y que nos haya
permitido conquistar el medio donde vivimos no es razón para pensar que seamos distintos
al resto de los animales. Ni siquiera estoy de acuerdo con la expresión “animal
racional” para referirse al hombre. Podíamos dejarlo en “animal más racional que
otros”, porque la inteligencia no es exclusiva de la especia humana. Se
encuentra en grados dentro del reino animal y existe una amplia variedad de
experimentos que muestran la capacidad de razonamiento abstracto (hasta hace
poco atribuida sólo al hombre) que han desarrollado algunas especies. La
inteligencia es una habilidad que se presenta en diversos grados en el reino
animal, al igual que existen grados en la capacidad de volar, o en ver mejor o
peor en la oscuridad.
No creo que el hombre fuera creado por ningún Dios a su imagen y semejanza.
Somos imagen y semejanza de otros animales que vemos dando saltos por la selva.
Esos son nuestros semejantes, con quien compartimos un ancestro común. Hemos
sido nosotros quienes hemos creado a Dios (y no sólo a uno) según nuestra
imagen. Es el Dios que aparece en la Biblia actuando y mostrando las mismas
pasiones que un hombre, y los dioses del Olimpo entregados a sus intrigas,
luchas y fogosidades amorosas.
A ese Dios tan humano que aparece en la Biblia se
le fue poco a poco divinizando. Es a Platón, en su esfuerzo por comprender la naturaleza
divina, a quién debemos el nacimiento de la disciplina denominada Teología y
que tiene como objeto de estudio a Dios y el de las cosas divinas. Este intento racional
de estudiar la divinidad no es exclusivo de las religiones abrahámicas, también
lo encontramos en las mitologías greco-romana, egipcia y germánica. Pero es en el
cristianismo donde alcanzó su cénit esta disciplina, que tiene como objeto de
estudio un ser inventado y a quien se le da vueltas y más vueltas intentando
justificar lo injustificable, construyendo castillos de naipes, e intentando explicar lo inexplicable. Un sinsentido al que profesores entendidos
de aspecto serio y apariencia respetable han dedicado por completo sus vidas. Estoy de
acuerdo con Sam Harris cuando dice que esta idea, la de Dios, es una de las
sinrazones más alucinantes que nos podemos encontrar en la historia del
pensamiento humano. Y estoy de acuerdo con S. Tomás y el tomismo, en que se
puede llegar partiendo de las criaturas a la ida de Dios, aunque no sea el Dios
existente, sino ese imaginario, que los hombres hemos creado y a quien atribuimos todas las características que nos parezcan oportunas y que “cuadren”
con la estructura de nuestro pensamiento.